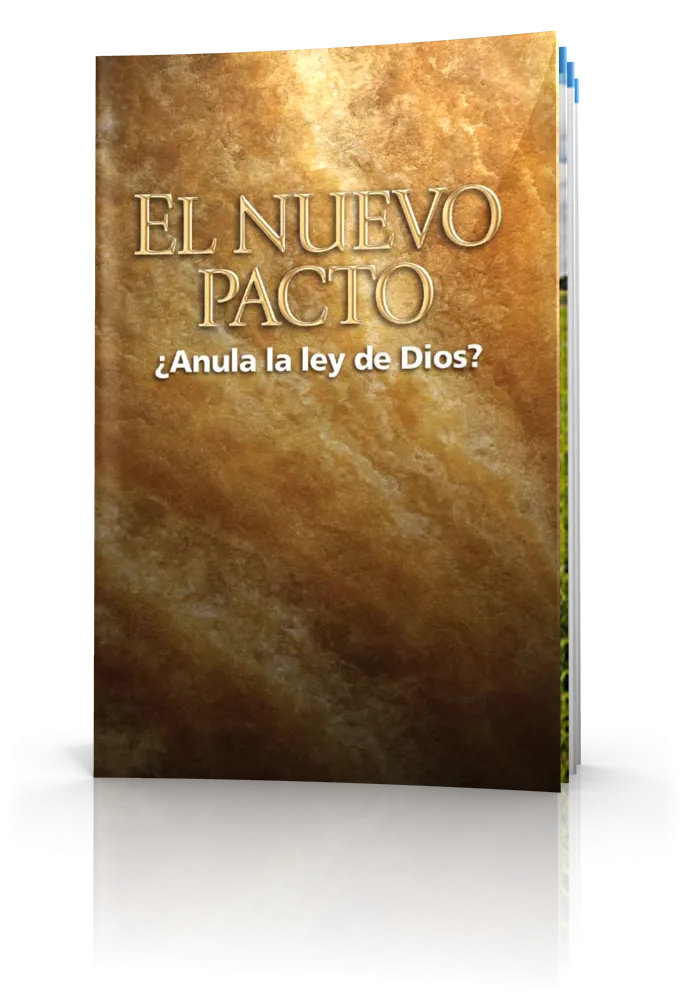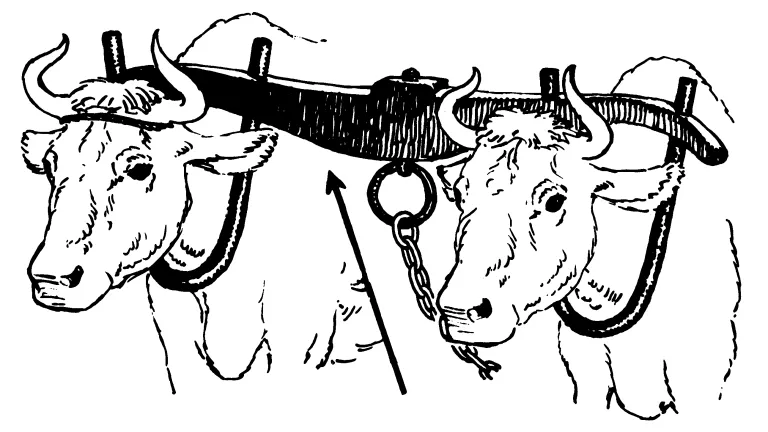La imponente serie de pactos de Dios
¿Cuál es el mensaje central del evangelio de Jesucristo?
Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Eterno; y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios; porque se volverán a mí de todo su corazón” (Jeremías 24:7).
¿Cuál es el mensaje central del evangelio de Jesucristo? Es la promesa de que Dios planea transformar a todas las personas para que sean como él, comenzando con sus corazones y mentes. La proclamación de este mensaje continúa por medio de la iglesia que él edificó (Mateo 16:18). Pero el impacto total de ese mensaje no se comprenderá cabalmente por todas las personas hasta que él regrese a la tierra.
Finalmente, como resultado de su supervisión directa, toda “la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar” (Isaías 11:9). La primera venida de Cristo fue solamente el comienzo de su intervención personal para transformar la naturaleza espiritual del hombre.
El magnífico plan de Dios
Por medio de los pactos especiales que hizo con Noé, Abraham, Moisés y David, Dios hace tiempo que empezó a revelar detalles importantes de su plan para producir para sí mismo un pueblo santo que perdure (Levítico 20:26; Levítico 26:12; Hebreos 8:10). El nuevo pacto prometido —el fundamento del evangelio de Cristo— es la piedra angular de esa revelación progresiva.
Mediante el profeta Jeremías, Dios resumió lo que pretendía lograr por medio de Jesucristo: “Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí” (Jeremías 32:40).
El verdadero impacto de esta promesa apenas se dejó entrever —por medio de ceremonias simbólicas— en la época en que la antigua Israel se convirtió en una nación bajo el pacto del Sinaí. Por ejemplo, en la adoración de la antigua Israel en el tabernáculo y luego en el templo, los ritos y ceremonias simbólicos prefiguraban el sacrificio de Cristo.
Esos ritos simbolizaban, para quienes vivían en aquella época, el hecho de que se necesitaba una solución permanente para el problema de la incapacidad espiritual de la humanidad. Pero los sacrificios y los ritos dados a Israel no eran esa solución.
La razón de esto era que “las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto” (Hebreos 9:9, Nueva Versión Internacional). Esto es sólo posible por el perdón de los pecados por medio del sacrificio de Cristo y al recibir el poder espiritual que proviene del don del Espíritu Santo.
Leyes justas, pero no un corazón justo
Ya que la mayoría de los antiguos israelitas no recibieron el Espíritu de Dios, no fueron capaces de vivir o de aplicar las enseñanzas de Dios de todo corazón, como un verdadero pueblo santo. Como Moisés les dijo: “Pero hasta hoy el Eterno no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír” (Deuteronomio 29:4).
Pero Dios tenía en mente un plan muy claro: darles un “nuevo corazón” en el futuro. Cuando Dios hablaba con Moisés le expresó su deseo vehemente de que llegara esa época en que pudiera efectuarse ese cambio de corazón. Le exclamó: “¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!” (Deuteronomio 5:29).
Pero ese no era el momento adecuado para que Dios hiciera que su Espíritu estuviera disponible para las grandes multitudes de la humanidad, ni siquiera para la mayoría dentro de Israel. Excepto por los profetas de Israel y otros pocos siervos de Dios especialmente escogidos, la historia de Israel nos muestra un pueblo que tenía leyes justas, pero que carecía de corazones justos.
Al igual que la mayoría de las personas en la actualidad, ellos no tenían la capacidad de vivir de acuerdo con toda la intención espiritual de las instrucciones que Dios revela en las Escrituras. Algo hacía falta.
Por lo tanto, “Dios, reprochándoles sus defectos, dijo: ‘Vienen días —dice el Señor—, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné —dice el Señor—. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel —dice el Señor—: Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo” (Hebreos 8:8-10, NVI).
Se le ofrece a la humanidad un nuevo corazón
Muchas personas creen que el nuevo pacto ha abolido las leyes que Dios enumeró en el pacto del Sinaí (también conocido como el antiguo pacto). Pero notemos que en esta promesa no se dice nada acerca de hacer caso omiso de las leyes de Dios ni que éstas van a ser abolidas.
Por el contrario, dice que van a estar grabadas en las mentes y los corazones de aquellos que reciban las promesas del nuevo pacto. ¡Vendrán a ser parte de su propio ser! El nuevo pacto es una revisión fundamental de la forma en que Dios se relaciona con su pueblo.
Dios se ha comprometido totalmente a transformar los corazones de todas las personas que en forma voluntaria escojan servirlo a él. Ya que “no hay acepción de personas para con Dios” (Romanos 2:11), él ha extendido esta promesa a todas las naciones. Pablo lo explica así: “Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones” (Gálatas 3:8).
Desde el principio, el plan de Dios ha sido el de darles a todas las personas la oportunidad de arrepentirse —dejar de hacer las cosas a su manera y seguir de todo corazón el camino de Dios— y cambiar sus corazones para que puedan vivir como él quiere. Decidió comenzar con una sola familia: el fiel Abraham y los descendientes de su nieto Jacob.
Dios cambió el nombre de Jacob por el de Israel. De sus 12 hijos vinieron las tribus de la antigua nación de Israel. A estos descendientes de Jacob, Dios comenzó a revelarles los detalles esenciales de su plan de hacer un pueblo santo para él.
¿Qué es un pacto?
Inherente a cualquier pacto es el concepto de un compromiso duradero a una relación claramente definida. Por lo general, un pacto es un acuerdo a largo plazo entre dos o más partes que formalizan una relación preceptiva que los une. Define las obligaciones básicas y los compromisos que tienen entre sí.
En tiempos antiguos se ratificaban y se mantenían los pactos importantes por medio de ritos simbólicos que representaban la aceptación, por todas las partes, de las estipulaciones obligatorias del pacto y su compromiso con ellas. Sin embargo, los ritos del pacto no son lo mismo que las obligaciones y los compromisos del pacto.
Los ritos relacionados con los pactos divinos sirven esencialmente como recordatorios simbólicos y tienen un valor figurado. ¡El valor verdadero está en la sustancia de los compromisos que se hacen! Por medio de la sustancia de sus pactos —sus compromisos divinos— Dios se compromete a cumplir con todas las promesas que hace.
En un pacto divino, Dios define las obligaciones básicas que se impone a sí mismo y, usualmente, a los otros participantes. Así, una característica fundamental de un pacto es la lista de bendiciones que Dios promete dar a aquellos que cumplen con sus obligaciones.
Un pacto divino puede compararse con una constitución sagrada establecida para regular la relación de los seres humanos con Dios. Es una declaración formal del propósito y la voluntad de Dios. Por lo general expresa su profundo amor por la humanidad y revela uno o varios de los aspectos fundamentales de su plan para la salvación de la humanidad.
El tema de los pactos en el Nuevo Testamento
Dos pactos, el del Sinaí o antiguo pacto y el nuevo pacto (mediado por Jesucristo), se mencionan en forma significativa en el Nuevo Testamento. Ambos están basados en el primer pacto que Dios hizo con Abraham, al que le prometió que su “simiente” o descendiente especial, Jesucristo (Romanos 4:13; Gálatas 3:16), heredaría un reino mundial.
El pacto realizado en el monte Sinaí estableció el antiguo reino nacional de Israel. El nuevo pacto promete que el Mesías, Jesucristo, establecerá el Reino de Dios, que regirá sobre todo el mundo (Isaías 9:7; Mateo 25:34; Lucas 22:29-30; Apocalipsis 11:15).
De aquel reino venidero, y del arrepentimiento requerido de nosotros para poder participar de él, Jesús hizo el tema central de su evangelio (Marcos 1:14-15). Para calificar como heredero de este reino uno tiene que llenar los requisitos establecidos en los pactos de Dios. Jesucristo es el único que ha cumplido perfectamente con todas estas condiciones.
Es el único que ha calificado para heredar todas las promesas hechas a Abraham. Y sólo por medio de él podrán los demás seres humanos —incluso hombres de fe como Abel, Noé, Abraham, Isaac y Jacob (Hebreos 11)— tener parte en esta herencia prometida. Pablo explicó: “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa” (Gálatas 3:29).
Pedro confirmó este papel central de Jesús al decir: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Por eso es que Jesucristo desempeña un papel crucial en los pactos de Dios. Éstos llevan la promesa de salvación que únicamente él, como el Mesías, puede hacer realidad.
Cada pacto resalta aspectos específicos de la solución definitiva de Dios para el problema del pecado y del mal. Y el nuevo pacto tiene que ver específicamente con el aspecto del “corazón” dentro de dicha solución.
El carácter de los que recibieron los pactos
Dios escogió cuidadosamente a ciertas personas especiales para que trasmitieran al resto de la humanidad sus compromisos de pacto. Cada una de estas personas había estado sirviendo a Dios de todo corazón. Cada una tenía una relación personal con él y vivía una vida justa, de acuerdo con las capacidades y el conocimiento que tenía para hacerlo.
Noé es la primera persona que se menciona específicamente en entrar en una relación de pacto con Dios. Ocurrió en un momento en el cual todos los seres humanos —con excepción de Noé y, al parecer, su familia inmediata— se habían entregado a una forma de vida perversa y mala (Génesis 6:5-8; Génesis 9:8-11).
La segunda persona que se menciona en la Biblia con la cual Dios hizo un pacto personal es Abraham (Génesis 15:18; Génesis 17:1-2).
Abraham tenía las mismas características fundamentales de carácter que Noé. Tal como Dios escogió hacer un pacto con Noé, un hombre justo (Génesis 6:8-9), escogió a Abraham, un hombre de fe y de obediencia (Génesis 15:6; 26:5), para su segundo pacto. De estos dos ejemplos es claro que Dios tomó la iniciativa de hacer los pactos sólo si las personas que iban a tomar parte en ellos habían demostrado ya su decisión y voluntad de obedecerlo.
Esas características de fe y obediencia también las tenían Moisés (Número 12:3; Hebreos 11:24-28) y David, así como también los demás profetas que participaron en la escritura del Antiguo Testamento. Al hablar de David, Dios dice: “Hice pacto con mi escogido; juré a David mi siervo, diciendo: Para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones” (Salmos 89:3-4).
Pablo, al hablar del pueblo de Israel, menciona que Dios “les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel” (Hechos 13:22-23).
Abraham y David son especialmente importantes en las promesas y pactos divinos que son fundamentales para la salvación de la humanidad. Por ello, las primeras palabras del Nuevo Testamento son: “Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham” (Mateo 1:1).
Esta primera frase vincula la misión de Jesús directamente con las promesas hechas a Abraham y a David. Los pactos que Dios hizo con estas dos personas contienen las promesas básicas relativas a su plan de ofrecer salvación a toda la humanidad por medio de Jesucristo.
El pacto con Abraham
Dios le prometió a Abraham: “Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (Génesis 12:2-3).
Aquí Dios manifiesta su intención de ofrecer salvación no solamente a los descendientes físicos de Abraham sino también a “todas las familias de la tierra”. Pero los descendientes de Abraham desempeñarían un papel fundamental en la ejecución de este plan, especialmente ese descendiente extraordinario de David que sería el Mesías.
Pedro explicó a sus conciudadanos judíos lo que sería el papel más exigente de todas las funciones del Mesías: “Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad” (Hechos 3:25-26).
Esto es lo que más necesita el mundo entero. Sólo cuando toda la humanidad haya recibido un “nuevo corazón” —por medio de la intervención activa de Cristo, quien hará que todos los pueblos se conviertan de su maldad— estará completo el plan de Dios. Pedro explicó que la reconciliación total, como está planeada por Dios, requiere que “cada uno se convierta de su maldad”.
Esta es la meta de Dios. ¡Y ha prometido que la va a alcanzar! Sus pactos contienen sus compromisos para cumplirla.
Más detalles revelados acerca del plan de Dios
En su pacto con Abraham, Dios primero empezó a dar detalles concretos de su plan. Le dijo al patriarca: “Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera . . . y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti” (Génesis 17:2, Génesis 17:6-7).
Este pacto abarcaba los siguientes elementos cruciales del plan de Dios: la relación especial de Dios con los descendientes de Abraham, la institución del reino de Israel, el nacimiento del Mesías y su reinado en el Reino de Dios, y la salvación final de todas las naciones.
La fe de Abraham —su confianza implícita y su lealtad a Dios— se le cuenta como justicia (Génesis 15:6). Su total confianza en Dios era la base de su carácter, y la demostró por medio de la obediencia (Santiago 2:21-24). Abraham no sólo creía en Dios, él también entendía y fielmente obedeció las leyes de Dios como resultado de esa fe (Génesis 26:5).
El patrón de fe de Abraham, demostrado por su obediencia a Dios, es el modelo de fe viva que Pablo describe en la Epístola a los Romanos, en donde dice que aun el obediente Abraham necesitaba perdón. Al hablar de Abraham y su fe, dice: “Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado” (Romanos 4:7-8).
La forma de vida de Abraham era una de obediencia a Dios con todo el corazón. Pero incluso él no estaba libre de pecado. También necesitaba perdón de los pecados que cometía, lo mismo que todos nosotros.
Este perdón sólo es posible por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Pero cuando nuestros pecados ya han sido perdonados, debemos seguir el ejemplo de Abraham y demostrar nuestra fe, esforzándonos al máximo por agradar a Dios, obedeciéndole. Esta es la respuesta justa que nuestra fe debe producir en nosotros.
El pacto de Dios con David
El siguiente pacto que debemos analizar entre Dios y una persona específica es su pacto con el rey David.
En éste Dios promete que la dinastía de David permanecerá para siempre y que el Mesías, el descendiente especial de David, será el rey perpetuo de dicha dinastía. “Hice pacto con mi escogido; juré a David mi siervo, diciendo: Para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones” (Salmos 89:3-4).
Dios declara que este pacto es irrevocable. “Así ha dicho el Eterno: Si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono . . .” (Jeremías 33:20-21).
Cuando llegó el momento en que el Mesías debía nacer, veamos lo que el ángel le anunció a la mujer escogida para ser su madre: “Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lucas 1:30-33).
El apóstol Pedro también comentó acerca de la importancia del pacto de Dios con David: “Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
”A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hechos 2:29-36).
Desde el comienzo de la existencia del hombre, Dios ha estado preparando los detalles para su gran plan de salvación de la humanidad. Algo crucial para este plan era el nacimiento y la misión del Mesías, el descendiente prometido de David y Abraham. Para asegurar la irrevocabilidad de este plan, Dios lo confirmó con una serie de pactos.
El pacto temporal del Sinaí
Si queremos comprender correctamente las enseñanzas del Nuevo Testamento, es necesario entender el propósito y la naturaleza temporal del pacto que Dios hizo con la antigua Israel en el monte Sinaí. De hecho, el contenido de ese pacto se convirtió en la constitución nacional de Israel.
Con Dios como Rey, Israel se convirtió en un estado teocrático, un reino de Dios terrenal, temporal. Los israelitas aceptaron todas las condiciones del pacto que Dios les había propuesto, y dijeron: “Todo lo que el Eterno ha dicho, haremos” (Éxodo 19:8).
En medio de los truenos, relámpagos, humo y fuego en la cima del Sinaí, Dios le dio los Diez Mandamientos a toda la nación (Éxodo 20:1-18).
¿Cómo respondieron a Moisés? “He aquí el Eterno nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego; hoy hemos visto que el Eterno habla al hombre, y éste aún vive. Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá; si oyéremos otra vez la voz del Eterno nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre, para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú, y oye todas las cosas que dijere el Eterno nuestro Dios; y tú nos dirás todo lo que el Eterno nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos” (Deuteronomio 5:24-27).
Las palabras de los profetas como “la voz del Eterno”
Aterrorizados por el extraordinario poder que Dios les había manifestado, ellos pidieron que él nunca les volviera a hablar directamente a ellos con su propia voz.
A partir de entonces, se consideraba que las palabras inspiradas de los profetas de Dios llevaban la misma autoridad que habrían tenido si Dios mismo las hubiera pronunciado personalmente. Por ejemplo, Moisés incluyó —como parte de la obediencia a “la voz del Eterno tu Dios”— “estatutos que fueron escritos en este libro de la ley”, estatutos que le fueron dados a Israel aproximadamente 40 años después de que Dios le había hablado en el monte Sinaí (Deuteronomio 30:10-11).
El hecho de que los escritos de los profetas representan acertadamente las instrucciones y enseñanzas de Dios es algo confirmado en el Nuevo Testamento: “Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía [los escritos de los profetas] fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:20-21).
En Deuteronomio 5:28-31 Moisés hace un recuento de cómo Dios aceptó la petición de los israelitas en el monte Sinaí en el sentido de que sólo les hablaría por medio de sus profetas: “Y oyó el Eterno la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo el Eterno: He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado; bien está todo lo que han dicho. ¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre! Vé y diles: Volveos a vuestras tiendas. Y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión”.
El pueblo había dicho lo correcto. Habían aceptado las condiciones de Dios y se habían comprometido a vivir de acuerdo con todas las palabras que les hablara por medio de Moisés y los profetas que vendrían más tarde. Pero Dios sabía que se requería algo más que promesas para tener los resultados que deseaba.
Se requería un cambio en el corazón por medio del don del Espíritu Santo. Para la gran mayoría de ellos esto sólo sería posible después de que el Mesías viniera para pagar por la pena de sus pecados. Antes de ese momento Dios dio su Espíritu Santo a un número relativamente pequeño de personas especialmente escogidas, entre los que se cuentan Noé, Abraham, David y otros profetas y siervos, tal como está registrado en el Antiguo Testamento.
Por medio de su ejemplo, la antigua Israel demostró que tener leyes justas sin un corazón justo no es suficiente. Su ejemplo de siglos ilustra vívidamente que recibir el conocimiento de la verdad no produce por sí mismo una obediencia total y duradera (Romanos 3:9-12).
Revelación y definición del comportamiento justo
Los cinco libros escritos por Moisés —Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio— definen la forma correcta de vida que Dios desea que todas las naciones y pueblos tengan (ver Deuteronomio 4:6; Deuteronomio 6:4-6; Deuteronomio 8:2-3).
Estos libros, que contienen las instrucciones de Dios, se convirtieron para Israel en el código supremo religioso y legal. No sólo contenían las directrices, leyes y procedimientos por los que debían ser juzgados los ciudadanos, sino que también definían los ritos y ceremonias que representaban simbólicamente la clase de relación que Dios quería que tuvieran con él.
Estos libros se llaman en hebreo Torá (que significa “enseñanza” o, más comúnmente en la actualidad, “ley”). Moisés dijo: “Ahora, pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti, sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?” (Deuteronomio 10:12-13).
Fue en esta Torá que “todos sus caminos” fueron escritos por primera vez. Estos libros revelan y definen, como la voz del Eterno, el comportamiento justo que es el fundamento del camino de vida que él requiere.
Por eso, por lo menos cuatro décadas después de haber celebrado el pacto en el Sinaí, Moisés explicó nuevamente que lo que había escrito provenía de Dios: “Y te hará el Eterno tu Dios abundar en toda obra de tus manos . . . porque el Eterno volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz del Eterno tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley . . .” (Deuteronomio 30:9-10). (No deje de leer el recuadro de la página 12: “¿Cómo podemos obedecer los mandamientos de Dios?”)
Lo que queremos destacar es que el pacto que Dios hizo con la antigua Israel no estaba limitado solamente a las palabras que habló en el monte Sinaí. Cualquier cosa que les ordenara, en ese entonces o en el futuro, ellos la aceptaban. Pidieron que de ese tiempo en adelante Dios no les hablara personalmente con su propia voz, sino por medio de sus profetas. Su acuerdo con Dios era que harían todo lo que él les ordenara, incluso por medio de las palabras de los profetas que vendrían después de Moisés.
Los profetas se convirtieron en los voceros de Dios. Los mensajes que recibían de Dios, muchos de los cuales escribieron en libros para las generaciones posteriores, también debían ser obedecidos como “la voz del Eterno tu Dios” (ver Isaías 38:4; Jeremías 1:4-5; Ezequiel 6:1-3). Más tarde, esa misma autoridad les fue dada a los apóstoles de Cristo (Hechos 4:29-31).
Actualmente, toda la Biblia afirma tener autoridad por ser la palabra escrita de Dios. Y él promete bendecir a todos aquellos que la obedezcan como su palabra.
El pacto que sólo ofrecía beneficios temporales
Cerca del final del libro de Levítico encontramos una larga declaración de bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia (Levítico 26:3-45). Estas bendiciones y maldiciones eran una advertencia para los antiguos israelitas de que no debían tomar a la ligera su relación con Dios y sus obligaciones bajo el pacto.
Si obedecían a Dios, disfrutarían de cosechas maravillosas, buena salud, prosperidad y seguridad nacional (vv. 4-10). Estos beneficios, sin embargo, eran predominantemente físicos.
Al comparar las bendiciones que aparecen en la lista de Levítico 26:3-13 con la lista que aparece en Deuteronomio 28:1-14), nos damos cuenta de que hay una omisión crucial en ambas listas. Dios se compromete a ser su Dios y a mirarlos como su pueblo (Levítico 26:11-13; Deuteronomio 28:9). Pero en este pacto no encontramos ninguna promesa de vida eterna. Sus bendiciones estaban relacionadas principalmente con cosas que las personas podían disfrutar durante su vida física.
Los siervos y profetas de Dios que recibieron el Espíritu Santo en aquella época fueron las excepciones. Esto lo confirma Pedro cuando explica: “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos” (1 Pedro 1:10-11).
¡Esto es importante por una razón muy poderosa! En la explicación que da el Nuevo Testamento acerca de los pactos y la ley, es muy claro que la vida eterna sólo está disponible por medio de la fe en Jesucristo como el Mesías prometido (Hechos 4:12). Por la fe, los profetas antiguos esperaban el día en que Jesucristo, el Mesías, se sacrificaría por ellos.
Cuando se celebró el pacto del Sinaí, el Mesías no había venido aún. Así que la vida eterna no les había sido ofrecida a las personas bajo aquel pacto, con la excepción de aquellos fieles siervos que guiaron y enseñaron al pueblo en los caminos de Dios. El Espíritu Santo no estaba disponible para las demás personas.
Pero ni el pacto del Sinaí ni la ley de Dios son una carga, como ahora algunos quieren hacernos creer. Ambos le otorgaban al pueblo de Israel una increíble lista de bendiciones y beneficios.
Las bendiciones de la obediencia
Aunque el pacto del Sinaí sellaba una relación especial entre los israelitas y Dios, tenía una condición esencial. Por el bien del pueblo, los beneficios de esta relación estaban disponibles ¡sólo si ellos hacían su parte y seguían las instrucciones de Dios! Tenían que poner en práctica fielmente todo lo que habían consentido en hacer. Y ellos estaban de acuerdo en seguir todas las instrucciones que Dios les había dado, para, de hecho, convertirse en un “pueblo santo”.
Si ellos hubieran guardado fielmente su parte de aquel acuerdo, se habrían convertido en una nación increíblemente bendecida, envidiada por todo el mundo. Ninguna otra nación de la tierra habría podido disfrutar semejante número de bendiciones y beneficios de parte de Dios. Israel se habría convertido en un ejemplo de justicia para todas las naciones que la rodeaban.
Como Dios lo explicó por medio de Moisés: “Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta” (Deuteronomio 4:5-6).
Las leyes de Dios definen un comportamiento que naturalmente trae paz, seguridad y prosperidad. Si el pueblo de Israel le hubiera obedecido a Dios, de la mejor forma que pudiera hacerlo naturalmente, habría recibido las bendiciones prometidas, de tal modo que las naciones vecinas se hubieran dado cuenta y pudieran haber obtenido los mismos beneficios con sólo adoptar las mismas leyes.
Después, en el versículo 8, Moisés desafió a los israelitas a que se preguntaran: “Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?” Dios no sólo les había prometido abundantes bendiciones físicas, sino que también ¡les había dado el sistema de gobierno más justo y recto del mundo!
Los límites de las bendiciones físicas
Una limitación fundamental está presente en este cuadro tan ideal: las inclinaciones egoístas y rebeldes de todos los seres humanos. Moisés explicó al pueblo de Israel: “Por tanto, sabe que no es por tu justicia que el Eterno tu Dios te da esta buena tierra para tomarla; porque pueblo duro de cerviz eres tú . . . desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes al Eterno” (Deuteronomio 9:6-7).
Dios sabía de antemano que sin el don de su santo Espíritu, el pueblo de Israel, como todos los demás pueblos, no podría cumplir completamente su compromiso de obedecerlo. Sin embargo, podrían haber obedecido lo que les había enseñado, muchísimo mejor de lo que lo hicieron. Esto es evidente en su historia. Durante algunos períodos limitados la nación guardaba en gran parte las instrucciones de Dios (Josué 24:31; 2 Crónicas 32:26).
Es significativo que los israelitas tenían todas las ventajas naturales que cualquier persona pudiera desear. Lo único que les faltaba era la ayuda sobrenatural del Espíritu de Dios, que les habría permitido tener un corazón continuamente justo. Sin un corazón transformado por Dios es imposible para cualquiera vivir una vida de total obediencia.
Aunque algunas personas tienen más respeto por la ley que otras, nadie ha tenido éxito al tratar de vivir una vida sin pecado. Este problema ha estado presente en las personas de todas las naciones y culturas a lo largo de toda la historia. Sólo puede eliminarse este problema al recibir el Espíritu de Dios. Y no será resuelto a nivel mundial hasta el regreso de Cristo para regir a todas las naciones.
Como Pablo decía al referirse a la humanidad, citando Salmos 14:3: “Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo!” (Romanos 3:12, NVI). Esta es la lección que debemos aprender para que nunca nos sintamos tentados a pensar que el pacto del Sinaí fue un fracaso. Logró precisamente lo que Dios pretendía que lograra.
Un convenio provisional
El pacto del Sinaí no es el modelo definitivo y completo de nuestra relación con Dios. Aunque contiene muchos principios permanentes, eternos, buen número de sus beneficios, aunque instructivos, tan sólo representaban simbólicamente beneficios aún más grandes que están incluidos en la relación del nuevo pacto con Dios que fue establecida más tarde por Jesucristo, el Mesías prometido.
Como lo explica Hebreos 9:9-10, el ritual del pacto en el Sinaí, “es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas”.
Se prometió una revisión futura de ese pacto, especialmente en aquellos aspectos relacionados con la misión y la muerte del Mesías que vendría. Dios anunció por medio de sus profetas que con este “mejor pacto” él pondría sus leyes en las mentes de la humanidad y las escribiría en sus corazones. Prometió darle a cada uno en lo personal acceso directo a él (Hebreos 8:6; Jeremías 31:31-34).
Debe quedar absolutamente claro que a Dios no le sorprendieron las fallas de Israel; de hecho las había previsto. Desde el principio había dado ciertos indicios de una solución “mejor” para los pecados de la humanidad que estaría disponible tan sólo por medio del Mesías venidero. Esos “indicios”, en la forma de varias ceremonias, símbolos y ritos, están entretejidos en las instrucciones dadas en el pacto del Sinaí.
La solución permanente de Dios al pecado de la humanidad
Los problemas causados por la debilidad y los deseos humanos (ver Santiago 1:14-15) trascienden las fronteras de la antigua Israel. Causan problemas a todo el mundo. Por ello, al diseñar una solución permanente, Dios había tenido en cuenta mucho más que sólo el bienestar de los israelitas. Su solución se aplica a todas las personas de todas las naciones.
Le prometió a Abraham: “. . . serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (Génesis 12:3). Antes de que esta solución permanente esté disponible para más personas que la actual “manada pequeña” de verdaderos cristianos obedientes que han recibido el Espíritu de Dios en “este presente siglo malo” (ver Lucas 12:32; Gálatas 1:4), toda la humanidad tiene que aprender algunas lecciones fundamentales.
Dios se vale de la experiencia de la antigua Israel, tal como está registrada en las Escrituras, para ayudar a toda la humanidad, incluso a los mismos israelitas, para que aprendan cuán fácilmente se puede sucumbir al pecado. Todas las naciones están destinadas a comprender, finalmente, por qué el pecado es tan terrible y por qué se necesita algo más que un esfuerzo humano para poder desarraigarlo del corazón.
En el pacto del Sinaí con la antigua Israel, Dios definió de una forma amplia y permanente las pautas fundamentales del comportamiento justo. Pero darles el conocimiento de las leyes de Dios no puso rectitud en sus mentes y corazones de una forma automática.
La transformación necesaria ocurre sólo en aquellos que reciben ayuda espiritual adicional por medio del don del Espíritu Santo. Para recibir este Espíritu, uno primero tiene que ser llamado por Dios (Juan 6:44, Juan 6:65) y arrepentirse, volverse, genuinamente del pecado (Hechos 2:38). Dios no había permitido que su Espíritu estuviera disponible en general hasta después de que Jesucristo fuera crucificado y resucitara para que pudiera servir como mediador del nuevo pacto.
Después de que el pecado entró en escena en el huerto del Edén, Dios tomó la decisión de retardar el momento en que su Espíritu estuviera disponible para la humanidad —con excepción de aquellos pocos profetas y siervos especial que utilizó— hasta después de la muerte de Jesucristo, cuando él se convirtió en el Redentor de la humanidad.
Por esto es vital que entendamos los papeles de Jesucristo como sacrificio y sacerdote en un “mejor pacto” que nos provee con los medios para recibir el perdón de los pecados y el precioso don del Espíritu Santo.
Estos nuevos elementos son mejoras vitalmente importantes al antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Éstas permitirán a sus descendientes, reunidos nuevamente en la Tierra Santa cuando Jesucristo regrese (Jeremías 23:5-8), tener una relación personal con Dios que sólo unos pocos de sus antepasados pudieron experimentar.
Refiriéndose a la época futura, Dios hace esta promesa: “Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo; y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer” (Hebreos 8:10-13).
En este pasaje se cita la promesa de Dios de un nuevo pacto, tal como fue dada en Jeremías 31:31-34. En el año 70 d.C., sólo pocas décadas después de que Jesucristo fue crucificado, y no mucho después de que estas palabras fueron escritas, el templo en Jerusalén fue destruido y todo el sistema de ceremonias y sacrificios que estaba ligado a él llegó a su fin. Se convirtió en algo verdaderamente obsoleto.
Cuando el sacrificio de Cristo tuvo lugar, ya no se necesitaban aquellas ceremonias y ritos del templo. Pero como se nos dice claramente en Hebreos 8:10-13, las leyes espirituales que Dios había incluido en el pacto del Sinaí no fueron anuladas. Con el Espíritu de Dios ahora disponible, los principios de amor que la ley expresa con tanta elocuencia pueden ser escritos finalmente en los corazones de aquellos que se arrepientan de transgredirlos.
Esta es la promesa central del nuevo pacto.