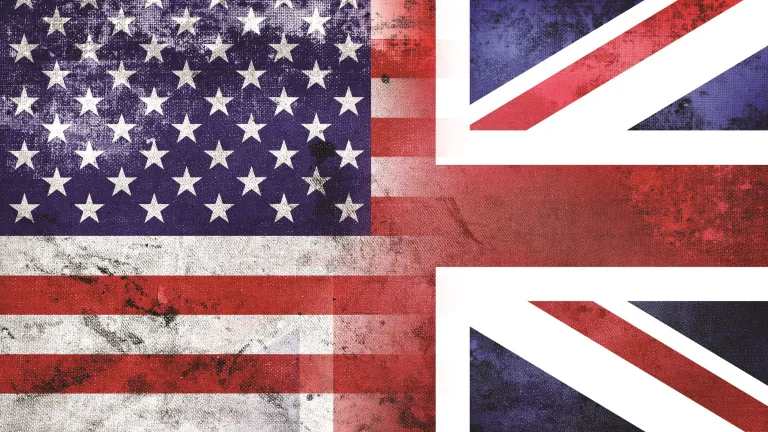La identidad bíblica de la familia real británica: Primera parte

Por sorprendente que parezca, los orígenes de la monarquía británica están directamente relacionados con las promesas que Dios hizo en la Biblia en cuanto a la dinastía del rey David de Israel, que perduraría hasta nuestros días y aún más allá.
El reciente funeral de la reina Isabel II, la monarca británica de más largo reinado, fue un gran acontecimiento mundial seguido por millones de personas en todo el orbe. Su fallecimiento marcó el fin de una era, pero la época de reyes y reinas aún persiste; de hecho, ya ha comenzado el proceso de transición que culminará con la coronación de su hijo, el rey Carlos III, prevista para mayo de este año. El grado de interés y fascinación que suscita la familia real británica, con sus grandes eventos, rutinas diarias y escándalos, eclipsa al de cualquier otra monarquía del planeta. Ninguna otra puede siquiera comparársele.
¿Por qué tiene tanta relevancia la realeza británica? En un tiempo esta monarquía reinó sobre una gran parte del mundo, y esto es importante; sin embargo, ella forma parte de una historia más amplia cuyos orígenes, a pesar de que la mayoría lo desconoce, se encuentran en las páginas de la Biblia. Según las promesas de Dios, una dinastía imperecedera formaría parte del legado del antiguo Israel. Con el tiempo, aquella sucesión dinástica culminaría con el Mesías, o Cristo, un magnífico Rey del linaje del rey David que reinaría en el trono de Israel para siempre y establecería su gobierno sobre todas las naciones.
Ese Mesías, Jesucristo, vino a la Tierra como descendiente de David, pero si bien se había predicho que ocuparía el trono davídico, no lo hizo en su primera venida. Cuando el ángel Gabriel le anunció a María que daría a luz al Mesías prometido, le dijo: “Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob [o Israel] para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lucas 1:3-33; compárese con Isaías 9:6-7).
Esto se refiere al futuro Reino de Dios sobre todas las naciones, como se proclama en muchas profecías, y es parte fundamental del evangelio o buenas nuevas que Jesús predicó. Pero podríamos preguntarnos de qué manera continuaría esto la dinastía israelita de David, especialmente porque dicha dinastía dejó de reinar en Tierra Santa cuando los babilonios invadieron y destruyeron Jerusalén alrededor del año 587 a. C. ¿Iba Jesús a heredar un trono que ya no existía, y que aparentemente había sido eliminado más de cinco siglos antes de su primera venida?
Como veremos más adelante, Dios hizo una promesa inquebrantable a David: la de una dinastía perpetua, y le aseguró que su trono sería edificado por todas las generaciones hasta el reinado del Mesías, que aún está por venir. Jesús debe volver a una gran monarquía que todavía existirá en los últimos tiempos.
En esta edición de Las Buenas Noticias presentamos la primera parte de esta historia. En ella veremos cómo Dios estableció una dinastía israelita perpetua a través del rey David y sus descendientes, y examinaremos el dilema del aparente cese de esa dinastía por cientos de años. (En la segunda parte, que publicaremos en la próxima edición, descubriremos su conexión directa con la monarquía británica).
La promesa del cetro: desde Judá hasta el Mesías
Comenzaremos esta sección con las primeras menciones de un linaje de reyes en las Escrituras, reveladas en el libro del Génesis al patriarca Abraham y a sus primeros descendientes, en particular Judá, mucho antes de que estos reyes existieran.
Dios le prometió a Abraham que sus descendientes se convertirían en naciones muy prósperas y que el mundo sería bendecido, en parte, por medio de este linaje real. Dios le dijo: “Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti” (Génesis 17:6).
Algunos piensan que esto se refiere a los diversos pueblos árabes descendientes de Abraham, además del linaje a través de su hijo Isaac y el hijo de este, Jacob. Pero las promesas de grandeza nacional y de reyes en los pasajes subsiguientes se enfocan específicamente en este linaje. En el mismo capítulo vemos que estas vendrían a través de Isaac, el hijo de Sara, esposa de Abraham: “. . . la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos saldrán de ella” (v. 16).
Más adelante se especifica que las promesas llegarían por medio de Isaac, el hijo de Jacob. Como Dios le dijo en Génesis 35:11, “crece y multiplícate; una nación y conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos”. Dios dio a Jacob un nuevo nombre, Israel, y sus doce hijos fueron los padres de las doce tribus de Israel.
Posteriormente vemos que las bendiciones de la primogenitura manifestadas en grandeza nacional se transfirieron a uno de los hijos de Jacob, José, y concretamente a los dos hijos de este, Efraín y Manasés. Al profetizar sobre los últimos días, Jacob dijo que Efraín se convertiría en un gran conjunto de naciones, mientras que Manasés se convertiría en una nación grande y única (véase Génesis 48; 49:1, 22-26).
Pero además se nos dice que aunque la primogenitura de grandeza nacional recaería en los descendientes de José, el linaje real le sería otorgado a otra tribu, los descendientes de Judá, hijo de Jacob (véase 1 Crónicas 5:1-2).
Encontramos esto también en la profecía de Jacob sobre los últimos días, en la cual dijo: “No será quitado el cetro [o bastón de mando real] de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh; y a él se congregarán los pueblos” (Génesis 49:10).
“Siloh” se traduce de varias formas: “pacífico”, “enviado” o “engendrado” (como descendencia). La designación de aquel al que verdaderamente pertenece el cetro de gobierno comúnmente se entiende como una referencia al Mesías venidero. Por tanto, la dinastía gobernante tenía que ser de la tribu de Judá hasta que el Mesías viniera a reinar.
En cuanto a Judá, debemos tener en cuenta el extraño incidente del nacimiento de Fares y Zara, sus hijos gemelos. La mano de Zara salió primero, y se le ató un hilo rojo para marcarlo como primogénito. Pero después su mano volvió a entrar y el otro gemelo nació primero, recibiendo el nombre de Fares, que significa “rotura” o “brecha” (véase Génesis 38:27-30).
El hecho de que este incidente haya sido registrado podría parecer muy extraño si no tuviera alguna importancia, especialmente porque los descendientes de Judá fueron los que recibieron el linaje real, en lo cual influyó el orden de nacimiento. Curiosamente, más tarde las Escrituras hablan muy poco sobre los descendientes de Zara, pero vemos que la mayoría de los judíos de la Tierra, incluyendo la familia real de David, son descendientes de Fares. Es muy posible que este extraño acontecimiento haya dado lugar a rivalidades entre clanes. Volveremos a examinar este asunto más adelante.
El pacto davídico, una dinastía perpetua
Los descendientes de Israel se multiplicaron hasta convertirse en una nación bastante numerosa mientras estuvieron esclavizados en Egipto, y al salir de allí bajo el liderazgo de Moisés firmaron un pacto con Dios y lo reconocieron como su Gobernante. De hecho, Dios fue el primer rey de Israel, antes de que el pueblo pidiera un rey humano en tiempos de Samuel (véase 1 Samuel 12:12; 8:7).
Pero en realidad el Señor que interactuaba con el pueblo en nombre de Dios Padre en aquel tiempo, la Roca espiritual que habitaba en presencia entre ellos como su Dios y Gobernante, era el Verbo divino que más tarde se convirtió en Jesucristo (Juan 1:1-3, 14; 8:58; 1 Corintios 10:4). El trono de la nación le pertenecía a él, y con más razón aún puesto que él, como Creador, era el Padre de la humanidad y también de Israel y su linaje de reyes.
En aquel entonces Dios gobernaba interviniendo personalmente y por medio de jueces, sacerdotes, profetas y ancianos escogidos para dirigir a comunidades e individuos. Sin embargo, el pueblo rechazó el sistema de gobierno de Dios, que le había dado mucha libertad, y prefirió un régimen más autoritario. En realidad Dios había predicho un linaje de reyes, pero lo que motivó al pueblo a presentar tal petición fue su deseo de ser como las otras naciones que lo rodeaban y tener un campeón humano para que lo protegiera y gobernara. Dios autorizó un rey humano, pero este debía ceñirse a sus leyes, incluidas las normas especiales para los monarcas (Deuteronomio 17:14-20).
Más tarde se explica que Salomón, al igual que David su padre, “se sentó por rey en el trono del Eterno” (1 Crónicas 29:23; 2 Crónicas 9:6-8), y ambos gobernaron como reyes en lugar de Dios en una corregencia [forma de gobernar en la que un monarca ejerce sus funciones juntamente con otra persona], pero el trono seguía perteneciéndole a Dios.
Tenemos ejemplos humanos de un rey que nombra a su hijo al trono para que asuma los deberes de la realeza mientras el padre aún vive (como hizo David con Salomón), de modo que hay dos reyes al mismo tiempo, uno gobernando en lugar del otro. (El mejor ejemplo de esto es lo que ha hecho el Padre celestial, quien concedió a Cristo su Hijo que se siente con él en su trono a fin de que ambos sean reyes). Del mismo modo, los reyes de Israel tenían una relación especial con Dios, y reinaban para él.
El primer rey humano sobre la nación (aparte de algunos intentos locales en el período de los Jueces) fue Saúl, perteneciente a la tribu de Benjamín, no la de Judá. Pero después de que Saúl insistiera en rebelarse contra las directrices de Dios y fuera rechazado como rey, Dios eligió a David, de la tribu de Judá, para reinar.
Pero ¿qué hubiera pasado si Saúl hubiese permanecido fiel? El trono de todas maneras habría tenido que pasar a Judá, según la promesa del cetro, y Dios podría haber resuelto fácilmente el problema, tal vez mediante matrimonios mixtos que preservaran ambos linajes.
En 2 Samuel 7:11-16, Dios promete a David que tendría una “casa” o dinastía real imperecedera a través de sus descendientes, empezando por Salomón, y que el trono del reino sería establecido para siempre. “Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo”, dice Dios de los reyes davídicos (versículo 14), hablando de la relación especial que planeaba tener con estos gobernantes, que serían como hijos que reinarían como corregentes en su lugar (junto con el cumplimiento final en el futuro, con el Mesías como Hijo de Dios).
Además, Dios afirma que en caso de que el sucesor de David cometiera iniquidad, Dios lo juzgaría pero seguiría mostrando misericordia sin descontinuar la dinastía, como sucedió con Saúl. Sin embargo, otros versículos muestran que la promesa de la sucesión continua de cada rey en particular era condicional (véase 2 Crónicas 7:17-19), mientras que la promesa general de la continuidad de la dinastía de David era incondicional. Según las promesas de Dios, Salomón no fue destituido cuando se volvió al mal, pero perdió la garantía de la sucesión por medio de sus propios descendientes, para que ella pudiera pasar a otros miembros de la familia davídica.
Dios continuó la dinastía de David mediante los descendientes de Salomón, pero no se comprometió a perpetuar el linaje de este. En cambio, sí prometió que habría una dinastía perpetua de David. El último Rey proveniente del linaje de David, Jesucristo, no descendía biológicamente de Salomón, sino de otro hijo de David, Natán. Sin embargo, Jesús sí descendía legalmente del linaje salomónico al haber sido adoptado por José, el esposo de María (véase Mateo 1:1-17; Lucas 3:23-38).
Tras la muerte de Salomón en el año 900 a. C., Dios juzgó duramente su infidelidad y la de la nación dividiéndola y reduciendo al mínimo el alcance del gobierno de la monarquía judía durante los siglos venideros. Las tribus del norte de Israel se rebelaron contra el gobierno de Roboam, hijo de Salomón, y aceptaron el de Jeroboam, un antiguo funcionario de Salomón a quien Dios le asignó el gobierno de la mayor parte de la nación (1 Reyes 11-12).
Ahora había dos reinos israelitas: el reino norteño de Israel y el reino sureño de Judá. El reino del norte, la casa de Israel, fue gobernado mediante una serie de dinastías no davídicas y golpes de Estado, y ninguno de sus reyes aparece en las Escrituras como justo. Finalmente, el Imperio asirio conquistó la nación en 700 a. C. y se llevó a su pueblo en cautiverio en una sucesión de invasiones y deportaciones.
El reino sureño de Judá continuó bajo el dominio de la dinastía davídica en Jerusalén, cuyos reyes en su mayoría fueron malvados y solo unos pocos justos, hasta que esa nación fue igualmente aplastada por las invasiones babilónicas en el año 500 a. C., cuando el pueblo fue llevado cautivo, el último rey de Judá destronado, y sus hijos asesinados antes que él.
Pero ¿cómo pudo suceder esto, teniendo en cuenta lo que Dios había prometido con respecto a la dinastía de David?
El Salmo 89 elabora aún más sobre las importantes promesas hechas a David y nos entrega detalles adicionales. Sin embargo, lo hace en medio de la ruina de la monarquía, y el escritor se pregunta cómo Dios pudo permitirlo y cuánto tiempo dejaría que las cosas siguieran así.
Los versículos 3 y 4 muestran a Dios declarando: “Hice un pacto con mi escogido; juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones”. (Volveremos a examinar este aspecto en breve).
Dios decreta además el poderoso futuro de esta monarquía: “Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra . . . Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra” (vv. 25-27).
Este dominio marítimo y el hecho de ser “el más excelso de los reyes de la tierra” corresponde al periodo previo al reinado del Mesías, puesto que encaja aquí con el tiempo de los monarcas del linaje de David que todavía quebrantaban las leyes de Dios y eran juzgados por ello (véanse los versículos 31-33).
No obstante, se reitera que incluso la desobediencia de estos gobernantes sucesivos no provocaría el fin de la monarquía. Dios declara: “Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos . . . No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo” (vv. 29, 34-37).
Las promesas de Dios respecto a la dinastía davídica se declaran inquebrantables. Sin embargo, posteriormente se produjo la destrucción de Jerusalén y el fin de la monarquía en Judá.
Los versículos 38-45 se lamentan ante Dios: “Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo; has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados; has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino; es oprobio a sus vecinos.
“Has exaltado la diestra de sus enemigos; has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de tu espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud; le has cubierto de afrenta”.
¿Acaso rompió Dios sus promesas después de todo? Nunca. Se debe entender que algunos elementos clave de estas promesas ponen en claro que Dios no permitiría que la dinastía davídica permaneciera derrotada por mucho tiempo. De hecho, esta dinastía iba a ser restaurada y continuaría adelante antes de que falleciera la generación que había presenciado su colapso.
Se establece un trono para todas las generaciones
En Jeremías 33 se reafirman las promesas de una dinastía perpetua junto con la continuidad del sacerdocio levítico: “Porque así ha dicho el Eterno: No faltará a David varón [una persona] que se siente sobre el trono de la casa de Israel [expresión muy significativa que analizaremos más adelante] . . .
“Si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo [o descendiente] . . . Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven” (vv. 17-22).
Dios agrega: “Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob, y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia [o descendientes, plural] quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver sus cautivos, y tendré de ellos misericordia” (vv. 25-26).
Para que esto tenga sentido, debemos analizar detenidamente lo que Dios juró a David en el Salmo 89:3-4: “Hice pacto con mi escogido; juré a David mi siervo, diciendo: Para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones” (énfasis nuestro).
Esto nos dice que el trono de David existiría en todas las generaciones, y una generación incluye a todas las personas vivas en un momento dado. Esto en realidad permitía intervalos o lagunas en el reinado de la dinastía davídica, siempre y cuando esta fuera restaurada dentro de una generación.
Hubo un vacío de este tipo en el trono davídico cuando la reina Atalía [hija de Acab y Jezabel], de la casa norteña, asumió el gobierno de Judá durante seis años, mientras se mantenía oculto al heredero legítimo, un joven llamado Joás (2 Reyes 11:12; 2 Crónicas 22-23). Pero al fin el muchacho fue nombrado rey, pues se había declarado: “He aquí el hijo del rey, el cual reinará, como el Eterno ha dicho respecto a los hijos de David” (2 Crónicas 23:3).
Si uno reflexiona sobre lo que Dios prometió en Jeremías 33, es interesante darse cuenta de que parte de la nación de Judá y el sacerdocio levítico fueron restaurados dentro de los 70 años siguientes a la caída de Jerusalén, es decir, en la misma generación. Pero ¿y el trono de David? Vemos que algunos herederos del linaje de la dinastía restaurada regresaron [a la Tierra Prometida], de los cuales descendió Jesucristo. Pero la monarquía davídica dejó de existir en la tierra de Judá.
Muchos sostienen que la dinastía davídica terminó con la caída de Jerusalén en manos de los babilonios y que en su primera venida Jesús heredó un trono restaurado, asumiendo el gobierno sobre él cuando resucitó. Pero esto significaría que hubo una brecha de más de 500 años en el reinado de la dinastía de David. ¿Cómo encaja eso con el trono establecido y edificado en todas las generaciones desde el tiempo de David?
Además, Jesús no asumió el gobierno del trono terrenal de David en su primera venida ni cuando ascendió al trono del Padre en el cielo tras su resurrección. En cierta parábola, Jesús se comparó con un noble que “se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver” (Lucas 19:12). Por tanto, Jesús no asumirá el gobierno directo del trono de David sino hasta su futuro regreso, dejando así aparentemente un vacío de más de 2500 años en la monarquía davídica. Semejante brecha, de muchísimas generaciones, es inconsistente con la presencia del trono en todas las generaciones.
También debemos tener en cuenta el hecho de que Jeremías 33:26 muestra una sucesión de gobernantes davídicos (en plural) que vendrían después de la época de Jeremías, quien vivió al final de la monarquía de Judá. Esto no se cumpliría únicamente con la venida del Mesías. Más bien, se refiere a otros monarcas descendientes de David que continuarían gobernando más allá de la caída de la antigua Judá para preceder el futuro reino mesiánico.
Considere también la promesa del cetro en Génesis 49, de que la realeza permanecería en la tribu de Judá en los últimos días hasta que el Mesías viniera a asumir su gobierno. Claramente, en los últimos días debe existir una monarquía judía para que el Mesías ascienda al trono, y debe ser una que se haya mantenido con gobernantes de la casa real de David.
¿Qué pasó entonces con la dinastía davídica? ¿Y qué tiene que ver esta con la monarquía británica? Asegúrese de leer la segunda parte de esta serie en el próximo número de Las Buenas Noticias, para ver cómo Dios ha cumplido sus inquebrantables promesas. BN