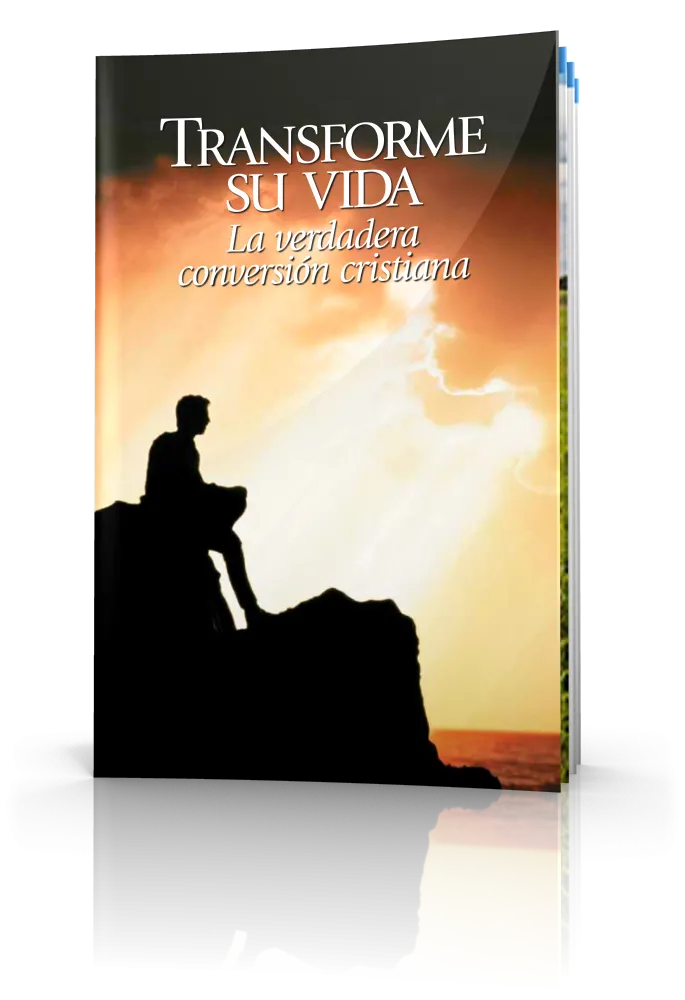Cómo lograr la madurez espiritual

Este proceso de crecimiento tiene que ver con nuestro dominio de los apetitos de la carne, reemplazándolos con la actitud de Cristo. Pero ¿cómo empezar?
La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el poder de Dios por medio del cual nuestra vida puede ser transformada. Una vez que comprendemos correctamente este principio, podemos entender mejor el propósito que el Creador del universo tiene para nosotros y cuál es su voluntad.
El apóstol Pablo nos exhorta a que “siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo” (Efesios 4:15). En 1 Corintios 14:20 nos dice: “Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar”.
Este proceso de crecimiento tiene que ver con nuestro dominio de los apetitos de la carne, reemplazándolos con la actitud de Cristo. Pero ¿cómo empezar?
Al respecto, otro de los apóstoles nos dice: “Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene la vida que Dios le ha dado; y no puede pecar porque es hijo de Dios” (1 Juan 3:9, Versión Popular).
Aquí no se está afirmando que como cristianos nunca volveremos a cometer un pecado (1 Juan 1:8), pues continuamos siendo falibles y aún estamos expuestos a la influencia de nuestra naturaleza y del depravado mundo en que vivimos. Lo que quiere decir es que un seguidor de Cristo no acostumbra pecar como parte de su modo normal de vivir. Antes bien, luchará con todas sus fuerzas para evitar el pecado, al grado de huir de las circunstancias que pudieran hacerle caer en la tentación (1 Corintios 6:18).
En Efesios 4 el apóstol Pablo nos enseña una fórmula práctica para vencer el pecado. Al leer detenidamente estos versículos notaremos tres pasos que necesitamos dar para cambiar nuestra vida pecaminosa por una que muestre apropiadamente que Dios está obrando en nosotros. En los versículos 22 al 24 podemos ver tal fórmula: “En cuanto a la pasada manera de vivir, [1] despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y [2] renovaos en el espíritu de vuestra mente, y [3] vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”.
Desechar lo viejo
Como podemos ver, el primer paso es despojarnos del viejo hombre. Para hacer esto necesitamos darnos cuenta de que el viejo yo es nuestra naturaleza pecaminosa, la cual es hostil a Dios (Romanos 8:7).
Al utilizar la expresión el viejo hombre, Pablo nos da a entender que se está refiriendo tanto a nuestra mente inconversa como a los hechos pecaminosos que provienen de ésta. Como lo mencionamos antes, nuestro viejo yo debe ser muerto y sepultado en la tumba acuática del bautismo (Romanos 6:1-4).
Con el paso del tiempo, Dios va obrando milagrosamente por medio de su Espíritu a fin de que podamos ir deshaciéndonos de lo peor que hay en nosotros, los pecados que pensábamos que nunca podríamos vencer. Él puede liberarnos de esos pecados que nos mantuvieron esclavizados por tanto tiempo.
Con la ayuda de Dios, gradualmente vamos siendo liberados de esa forma errónea de pensar y vivir, la cual Pablo consideró como esclavitud (Romanos 6:16). Para librarnos de ese yugo, el apóstol nos dice: “Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría” (Colosenses 3:5, Nueva Versión Internacional).
A medida que estudiamos las Escrituras nos damos cuenta de que, incluso después de haber sido bautizados, continuamos viendo más claramente los aspectos negativos de nuestra naturaleza humana. En la Biblia se nos ayuda a ir reconociendo los cambios que aún necesitamos hacer. Si lo permitimos, la Palabra de Dios puede penetrar simbólicamente como una espada afilada hasta el fondo de nuestro ser y cortar todo lo malo, ya que “discierne los pensamientos del corazón” (Hebreos 4:12).
Con la ayuda de la Biblia podemos reconocer nuestros pensamientos y costumbres erróneos (ver el recuadro “Es imprescindible estudiar la Biblia”, pp. 52-53). Podemos rechazarlos y cambiarlos por pensamientos correctos y hechos que agradan a Dios. Pero ¡no podemos hacerlo solos!
Necesitamos avivar el Espíritu de Dios que está en nosotros (2 Timoteo 1:6). Ese Espíritu nos puede ayudar a irnos renovando día a día, dándole a nuestra nueva naturaleza la fortaleza que necesita para vencer el pecado. Con la ayuda del Espíritu de Dios podemos “hacer morir las obras de la carne” (Romanos 8:13).
Algunos fracasan en su lucha contra el pecado porque, en lugar de usar el poder que Dios nos otorga por medio de su Espíritu, tratan de vencerlo con su propia fuerza. El apóstol Pablo conocía muy bien esta deficiencia humana, pues entendía cómo la naturaleza del hombre afecta nuestra conducta: “Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí” (Romanos 7:21). Leyendo desde el versículo 15 podemos darnos cuenta de la lucha que sostenía este apóstol, y de hecho la que sostiene cada persona que quiere seguir a Cristo, entre su naturaleza humana y su nueva naturaleza.
Es sólo por medio de la presencia de Cristo en nosotros (Gálatas 2:20) que podemos vivir esa clase de nueva vida. Sólo él puede “redimirnos de toda iniquidad” y hacernos “para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras” (Tito 2:14). Con la ayuda de Dios podemos vencer.
Debemos dar cabida a lo buen
El procedimiento para vencer el pecado no estará completo si sólo luchamos para deshacernos de lo viejo. Enseguida viene la parte más laboriosa. Con la ayuda de Dios debemos incorporar en nuestro carácter los aspectos positivos, que son todo lo contrario de las fallas que nos hemos encontrado. Como el apóstol Pablo nos exhorta, debemos vestirnos del “nuevo hombre” (Efesios 4:24) con todas sus nuevas cualidades. Debemos enfocar nuestra atención y nuestros esfuerzos en el comportamiento que queremos tener.
Ahora, nuestro deber es concentrarnos en lo positivo a fin de eliminar lo negativo. Aquí es donde los ejemplos que Pablo presenta nos resultan tan instructivos y provechosos: “Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo . . .” (v. 25).
¿Cuándo deja de ser mentiroso un mentiroso? No basta con sólo cerrar la boca, porque puede seguir mintiendo en su mente. La única forma en que un mentiroso deja de serlo es cuando habla verdad en lugar de mentira.
Esta persona debe deshacerse de lo viejo y darle entrada a lo nuevo. Cuando un mentiroso empieza a pensar y decir la verdad de manera deliberada y constante, su arraigada costumbre de mentir y evadir la verdad empieza a desaparecer y a morir. Eso es lo que sucede cuando, con la ayuda del Espíritu de Dios, luchamos por sobreponernos a nuestras viejas costumbres y las sustituimos con los caminos de Dios.
Con respecto al hurto, ¿cuándo deja de ser ladrón el que roba? Alguien que es ladrón no deja de serlo en los momentos o días en que no roba. La única forma en que un ladrón puede demostrar que ha dejado de serlo, es cuando empieza a hacer constantemente lo opuesto.
El robo es simplemente el hecho de apoderarse de algo en forma ilícita. Lo contrario al egoísmo, envidia o latrocinio es la actitud de dar. Con la ayuda de Dios un ladrón no sólo puede dejar de robar, sino que incluso puede aprender a trabajar para tener lo suficiente y “compartir con el que padece necesidad” (v. 28).
¿Palabras que edifican o que destruyen?
Otro ejemplo que nos presenta Pablo está relacionado con la forma en que nos comunicamos. Con frecuencia, nuestra lengua manifiesta claramente cómo es en realidad nuestro temperamento, sea bueno o malo. Jesús mismo dijo que “de la abundancia del corazón habla la boca” (Mateo 12:34). En Santiago 3:6 se nos dice que la lengua “es un fuego, un mundo de maldad”.
Mantenerse callado a fin de no hablar palabras deshonestas, puede ser una decisión correcta. Pero el guardar silencio no es en sí prueba de que nuestra naturaleza ha cambiado. Después de todo, “aun el necio, cuando calla, es contado por sabio” (Proverbios 17:28). La prueba de que se ha operado un cambio fundamental en nuestra naturaleza se hace evidente cuando empezamos a usar la lengua en forma positiva. “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes” (Efesios 4:29).
Para sobreponerse a los malos hábitos en el hablar, necesitamos pedirle a Dios que por medio de su Espíritu nos ayude para que podamos confortar y estimular a las personas en lugar de ofenderlas o criticarlas. Nuestra boca debe ser un “manantial de vida” y nuestras palabras como “plata escogida” (Proverbios 10:11, 20). Debemos pedirle a Dios que nos ayude para que nuestra conversación “sea siempre amena y de buen gusto” (Colosenses 4:6, NVI).
Podemos vencer nuestros modales vulgares esforzándonos por comportarnos correctamente. Con la ayuda del Espíritu de Dios, los cambios positivos que efectuemos se convertirán en cualidades permanentes de nuestro carácter.
¿Qué espíritu estará en usted?
El Espíritu de Dios es totalmente contrario al espíritu amargo e irascible que se nos menciona en Efesios 4:31-32: “Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo” (NVI). Cuando permitimos que el viejo yo nos domine con sus hábitos corrompidos, de hecho le estamos dando “lugar al diablo” (v. 27). En cambio, cuando somos afables y comprensivos, reflejamos el Espíritu de Dios.
Quizá ahora podamos comprender por qué se nos aconseja no “apagar” el Espíritu de Dios (1 Tesalonicenses 5:19), que es lo que hacemos cuando rechazamos su guía y volvemos a robar, mentir u ocuparnos en cualquier práctica perniciosa. Satanás aprovecha muy bien estas situaciones.
Pero cuando nos vestimos del espíritu del nuevo hombre, sucede lo contrario. Satanás detesta los caminos de Dios y no puede tener éxito en ese ambiente. En cambio, el Espíritu Santo puede producir mucho fruto en la persona que sigue los caminos de Dios.
Todo esto aclara y destaca la belleza de algunas verdades sencillas pero profundas: Cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, éste huye de nosotros (Santiago 4:7). El apóstol Pablo nos exhorta en Gálatas 5:16: “Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne”.
La forma más sencilla de sacar el aire de un vaso es llenarlo de agua. De igual forma, cuando nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, rechazamos nuestras actitudes erróneas, Dios puede llenar nuestras mentes con su propia naturaleza justa y santa. Esto no quiere decir que nunca más vamos a pecar; mientras seamos seres físicos seguiremos estando sujetos a las debilidades humanas. Mas no debemos sentirnos desalentados ante nuestros pecados. De hecho, debemos sentirnos contentos de poder reconocerlos, porque estar conscientes de ellos es el primer paso hacia su eliminación.
El apóstol Pablo, refiriéndose al hecho de que él tampoco había logrado eliminar completamente el pecado de su vida, nos dice: “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:13-14).
En la Epístola a los Hebreos encontramos estas alentadoras palabras: “Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos” (Hebreos 4:14-16, NVI).
“Por tanto . . . despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así, pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo” (Hebreos 12:1-3, NVI).
Nuestra transformación final
Todo el proceso de la conversión tiene que ver con la maravillosa transformación que Dios —por medio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo— realiza en nosotros. La última fase de nuestra transformación, y la más dramática, se llevará a cabo con la resurrección de los muertos cuando retorne Jesucristo.
El apóstol Pablo escribió: “Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: ‘La muerte ha sido devorada por la victoria’” (1 Corintios 15:50-54, NVI).
El profeta Daniel también habló de este maravilloso suceso: “Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad” (Daniel 12:2-3).
Luego, en Filipenses 3:20-21, Pablo explica la maravillosa conclusión de todo lo que Dios está haciendo ahora por sus escogidos: “Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas” (NVI).
Por tanto, Pablo mismo nos exhorta a que, “renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras” (Tito 2:12-14).