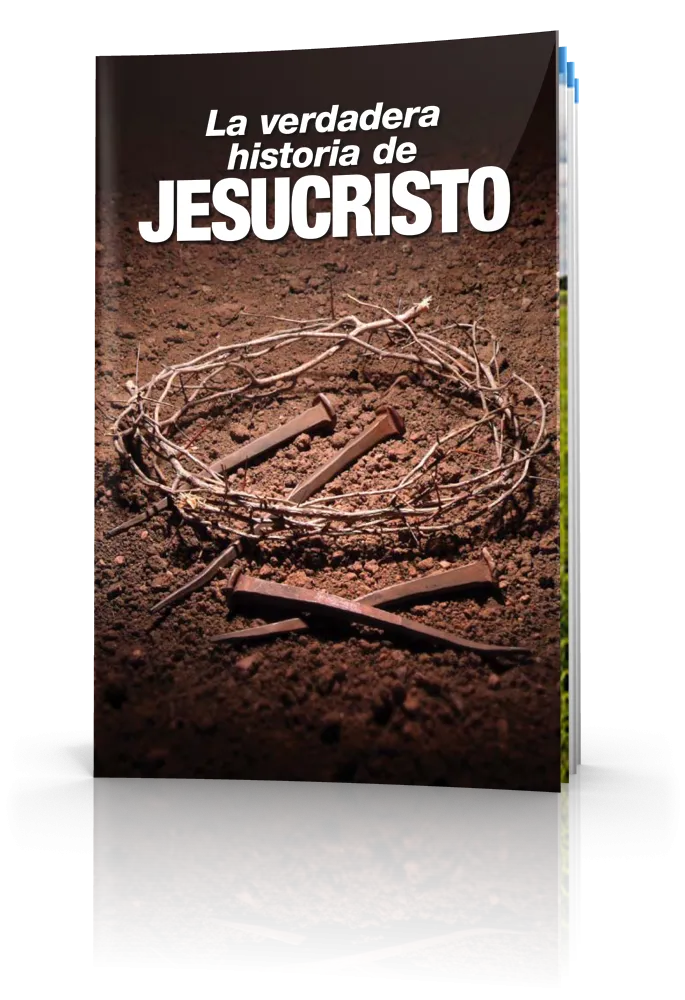Jesucristo, la sabiduría de Dios

Necesitamos comprender el significado de la crucifixión de Cristo.
“Exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad” (1 Corintios 2:7, NVI).
Hemos visto los hechos, ahora necesitamos entender sus implicaciones. Es necesario que comprendamos el significado de la crucifixión de Cristo.
Si Jesús es exactamente quien dijo que era, entonces todo lo que dijo es verdad. Todo nuestro futuro depende de si creemos eso o no. Y si vamos a creer en sus enseñanzas, si vamos a obedecerlo y a seguir su ejemplo en todo, dependerá de si realmente estamos convencidos de ello.
La verdadera historia de la vida, muerte, resurrección y futuro retorno de Cristo es de muchísima trascendencia como para que no la tomemos en cuenta. Desde luego, ¡fue planeado de esta manera a fin de que lo tomáramos en cuenta! Sin importar el tiempo transcurrido desde el hecho, estaba destinado a tener un impacto en cada uno de nosotros.
Aquí nos enfrentamos a una situación que debe afectarnos en lo más profundo de nuestro ser. En la narración acerca de Jesucristo tenemos algo nunca oído en toda la historia del hombre y la religión: el propio Dios creador viene a la tierra como un ser humano. Se despoja de los privilegios y el poder que tenía en su existencia anterior, pone su vida y toda su existencia futura en manos del Padre, nace en una familia que mora en una nación subyugada para vivir una vida que revela completamente a Dios, y luego muere por nosotros.
Jesús, la revelación de Dios
Jesús dijo: “Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo” (Mateo 11:27, NVI). Aquí Jesús asegura que sólo él es el Revelador de Dios. Jesús declaró: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9). Pablo escribió que “él es la imagen del Dios invisible” (Colosenses 1:15).
En el libro de Hebreos se nos dice que “Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo . . . El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es” (Hebreos 1:1-3, NVI). Aquí se nos dice que hace mucho tiempo Dios revelaba su voluntad por medio de hombres que había escogido para que hablaran por él, pero que ahora es Jesús, a quien envió desde su propio trono en el cielo, el que lo revela a él y su voluntad.
Jesús dijo: “Todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer” (Juan 15:15). Pero no sólo anunció la voluntad de Dios, sino que vino a la tierra y vivió conforme a ella, aun en las más difíciles situaciones, como testimonio para toda la humanidad.
La gloria de Dios, la verdad de Dios y Dios mismo fueron revelados a todo ser humano en la persona de Jesucristo. Porque como dijo Jesús: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9).
Jesús representó al Padre perfectamente. El que veía a Jesús veía reflejado en él el amor del Padre y su carácter justo y perfecto. Todo el imperecedero amor de Dios por la humanidad fue manifestado brillantemente por medio de Jesús, durante todo su ministerio terrenal.
La revelación de Dios frente a otras religiones
En su libro Jesus Among Other Gods [“Jesús entre otros dioses”], el escritor Ravi Zacharias da una explicación acerca de las diferencias entre Jesús y los fundadores de otras religiones: “En el centro de cada una de las grandes religiones existe un exponente principal. Al estudiar la narración, surge algo muy significativo. Aparece una bifurcación, o distinción, entre la persona y la enseñanza: Mahoma y el Corán, Buda y las Nobles Verdades, Krisna y su filosofía, Zoroastro y su ética.
“Sin importar cómo evaluemos sus afirmaciones, una realidad es ineludible. Son maestros que apuntan hacia su enseñanza o muestran algún camino particular. En todos estos surge una instrucción, un camino de vida . . . Es a Zoroastro a quien uno escucha. No es Buda quien lo salva a uno; son sus Nobles Verdades las que lo instruyen. No es Mahoma quien lo transforma a uno; es la belleza del Corán que lo atrae.
“En cambio, Jesús no sólo enseñó o difundió su mensaje. Él era idéntico con su mensaje . . . No sólo proclamó la verdad. Dijo: ‘Yo soy la verdad’. No sólo mostró el camino. Dijo: ‘Yo soy el camino’. No sólo abrió perspectivas. Dijo: ‘Yo soy la puerta’. ‘Yo soy el buen pastor’. ‘Yo soy la resurrección y la vida’. ‘Yo soy el YO SOY’” (2000, p. 89).
Jesús no ofreció pan para fortalecer el alma. Dijo que él es el Pan. Jesús no era sólo un maestro de una ética superior, él era el Camino. Jesús no sólo prometió vida eterna, sino que dijo: “Yo soy la resurrección y la vida” (Juan 11:25).
Lo que resulta claro es que sólo Jesús es el verdadero Revelador del Dios verdadero. No podía pasar inadvertido lo que la gente veía. Dios se reveló a sí mismo de tal manera que para ninguno de nosotros hay forma fácil de eludirlo. Tenemos que enfrentarnos a tal realidad: que Jesús fue quien dijo que era y que había sido enviado a este mundo por el Padre.
No existe eso de que “hay muchos caminos que llevan a Dios”. Jesús afirmó: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6). Por eso fue que Pedro declaró valerosamente: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).
El propósito de Dios desde el principio
El plan de Dios para “llevar muchos hijos a la gloria” (Hebreos 2:10) incluye la reconciliación de toda la humanidad con él por medio de Jesucristo (2 Corintios 5:18-19). ¿Por qué necesitamos esa reconciliación? En Isaías 59:1-2 se nos dice: “La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar” (NVI).
Nuestros pecados nos han apartado de Dios. Pablo habla de nosotros como enemigos que necesitan ser reconciliados con él, una reconciliación que sólo se logra por medio del sacrificio de Jesucristo. “Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo” (Romanos 5:10, NVI).
Pedro dice que esta muerte fue “destinada desde antes de la fundación del mundo” (1 Pedro 1:20), y Juan habla de Jesús como el “Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo” (Apocalipsis 13:8). La venida del Mesías como el sacrificio para la salvación estaba planeada desde antes del comienzo del mundo actual.
Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron. Y toda la humanidad ha hecho lo mismo. Pero Dios habría de borrar de la mente de los seres humanos la enemistad hacia él de la única manera que sería convincente: el Creador mismo vendría a la tierra y sacrificaría su vida por ellos (Juan 3:16-17).
La dinámica del sacrificio de Cristo
Dios tenía que asegurarse de que los seres humanos, que él quiere que lleguen a ser hijos en su familia divina (2 Corintios 6:18), llegaran a un punto en que nunca jamás se rebelaran contra él. (Si desea saber más acerca de ese increíble tiempo futuro, no deje de solicitar o descargar de nuestro portal en Internet el folleto gratuito Nuestro asombroso potencial humano.)
Siendo que el primer hombre y la primera mujer desobedecieron a Dios y decidieron seguir a Satanás, ¿cómo podría Dios asegurar que semejante cosa nunca volviera a ocurrir? ¿Cómo podría llevarlos al punto de que nunca jamás se rebelaran contra él? ¿Cómo podría granjearse su completa confianza?
El plan según el cual el Verbo se hiciera humano y ofrendara su vida por toda la humanidad, mostraría sin lugar a dudas el amor de Dios.
El sacrificio de Cristo no fue sólo para el perdón de los pecados, sino que también sería un testimonio eterno del amor de Dios (Juan 3:16-17). Dios tendría una relación con sus hijos, que participarían de ella porque querrían formar parte de esa unión familiar. Sería una relación de confianza absoluta.
Resulta obvio que los primeros seres humanos no conocieron realmente a su Dios y Creador. Poco antes de ser arrestado y luego ejecutado, Jesús enfáticamente les dijo a sus discípulos: “Desde ahora le conocéis y le habéis visto” (Juan 14:7).
Lo que dijo Jesús en su última oración ahora cobra vida: “Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3). Su sacrificio sería el testimonio final, la máxima expresión del amor que Dios el Padre y Jesucristo tienen por la humanidad. Los discípulos pronto conocerían a Dios de la manera más profunda y llegarían a comprender verdaderamente que “Dios es amor”, como lo expresó el apóstol Juan (1 Juan 4:8, 1 Juan 4:16).
Una lección del amor más grande
Cuando uno llega a conocer al verdadero Jesús y su verdadera historia, como los conocieron sus discípulos, el asunto resulta muy diferente.
Esa prueba de amor fue tremendamente poderosa. ¿La captamos? “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:16-17).
A aquellos que no han recibido amor de quienes deberían haberlo dado, ya sea de los padres o de otros familiares, con frecuencia les resulta difícil amar a otros. Sin el ejemplo de amor de otras personas, no conoceríamos el amor. El amor no es algo que se nos pueda explicar; tenemos que experimentarlo personalmente. No sabemos cómo brindar amor si no se nos demuestra primeramente.
Sin recibir el trato bondadoso de otros, no sentimos el impulso de hacer lo que debemos hacer. Sin experimentar el amor de Dios manifestado en la muerte de Cristo, no tendríamos ningún motivo apremiante de amar a otros. Sin llegar a comprender que Dios murió por cada uno de nosotros personal e individualmente, no podríamos estar convencidos de la gravedad de nuestros pecados personales a tal grado que no quisiéramos volver a pecar.
Dios el Padre y Jesucristo sabían exactamente cómo llevar a cabo su plan de traer hijos a su familia divina, hijos que siempre habrían de querer permanecer en esa santa y amorosa relación familiar. El hecho de que Jesús —quien fue el Creador de todo y que había vivido por toda la eternidad— viviera como un ser mortal entre mortales y luego muriera por todos a fin de que también pudieran tener vida eterna, no es nada menos que ser como Dios.
Eso mismo es cierto con el Padre, quien se privó de su eterno compañero, cuya relación era más estrecha que la de cualquier ser humano, y permitió que Jesús sufriera lo que tuvo que sufrir por el bien de toda la humanidad. El sacrificio, para ambos, es inconcebible.
Eso no tiene paralelo a nivel humano. La bondad del hombre jamás podría compararse a eso, ni siquiera remotamente. Como escribió el apóstol Pablo en una de sus epístolas: “Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:7-8, NVI).
Pablo concluyó que Cristo es “la sabiduría de Dios” (1 Corintios 1:24) y que el concepto de “Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Corintios 2:2) era la “sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos” (v. 7). El plan de Dios fue ideado no sólo para permitir que nuestros pecados fueran perdonados, sino también para que tomáramos la decisión de no volver a pecar jamás.
Dios supo desde un principio cómo resolver el problema del pecado y estableció su propósito desde antes de crear al primer hombre.